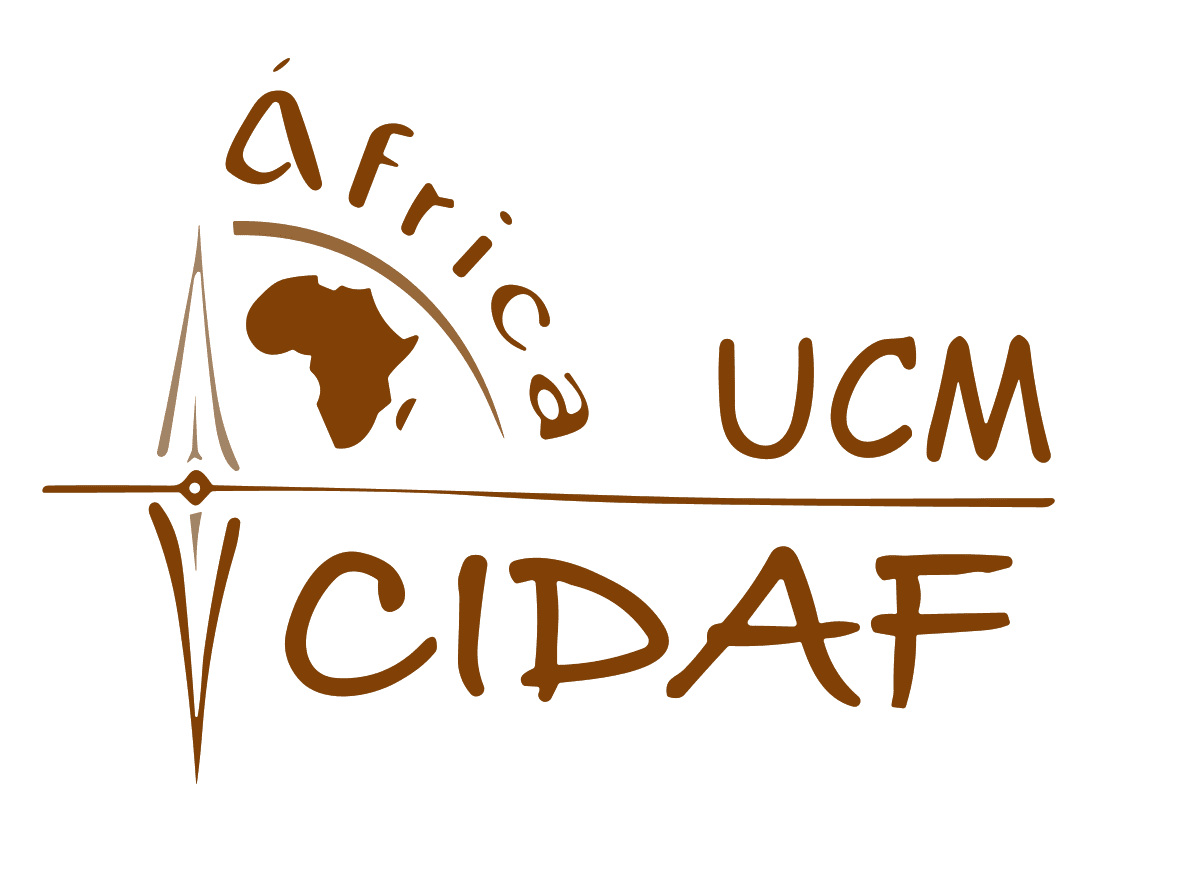La lección la aprendí hace muchísimos años. Estudiante de teología en Londres, daba clases de religión en una escuela católica de chicas. Mencioné un día la Encarnación de Jesús (“Incarnation” en inglés), y enseguida me di cuenta de que las jóvenes no me comprendían. “¿Qué evoca en vosotras la palabra Encarnación?”, les pregunté. “¿Tiene que ver con coronación?”, sugirió una de ellas. De las diez jóvenes presentes, sólo una, una canadiense bastante menudita, supo responder: “Algo que ver con que Jesús era hombre”. Desde entonces he procurado, –– y a veces conseguido ––, no utilizar en mis charlas palabras rimbombantes o extrañas.
Pero por extraña que parezca la palabra, la Encarnación sigue siendo fundamental para nuestra vivencia cristiana. Así que, años más tarde, ya en Tanzania, busqué modos concretos para expresar lo inexpresable, a menudo gracias a la genealogía de Jesús en el evangelio de Mateo. Iniciaba la sesión con una pregunta: “Para las estadísticas de la parroquia, el párroco me ha pedido que os pregunte quién tiene entre sus antepasados algún ladrón, algún traidor o alguna prostituta”, Se podía cortar con un cuchillo el silencio mezclado de extrañeza de los asistentes. Sobre todo, cuando yo añadía: “Pues entre mis antepasados sí que los hay. Y también entre los antepasados de Nuestro Señor Jesús”. Explicaba entonces la genealogía de Jesús: Abraham, que, para salvar su vida, dijo que su mujer Sara era su hermana, y la dejó en manos de Faraón; Jacob, que engañó a su padre Isaac, para robarle la bendición a su hermano Esaú; Tamar, que se disfrazó de prostituta para dormir con su suegro, Judá, y quedar embarazada de Fares; David, que hizo asesinar a Urías para poder robarle su mujer, la futura madre de Salomón… Es decir que como en la mayoría de nosotros, también por las venas de Jesús corría la sangre de ladrones y prostitutas. Y eso es parte importante de la “Encarnación”.
Lo cual no impide que, por claro que sea el concepto, su contenido siga siendo extraño. Me lo señaló en un viaje en tren un profesor de Tabora. Me dirigía a una diócesis del sur donde iba a impartir varios seminarios. Y el profesor, católico, pero que solía reaccionar con fuerza contra el colonialismo cultural que habíamos practicado los misioneros, me preguntó: “Pero padre, ¿no le parece extraño, casi escandaloso, el que un europeo (“mzungu”) blanco vaya a hablar de Jesús, un judío, a sacerdotes y catequistas africanos negros?”
Tenía razón el profesor. Pero así de escandalosa es a veces la Encarnación. Algo que los cristianos de Manzese, la última parroquia en la que viví en Tanzania, terminaron comprendiendo y aceptando. El párroco había sido nombrado a otra diócesis, y me tocó ejercer sus funciones. Se acercaba la Navidad y varios miembros del consejo (“halmashauri”) vinieron a verme. “Queremos que no se ponga el belén del año pasado, sino el de siempre”. En un esfuerzo de inculturación (¿encarnación?), mi predecesor había puesto un belén con figuras de ébano de estilo “makonde” (etnia a caballo entre Tanzania y Mozambique, conocida por sus magníficas esculturas). Una auténtica preciosidad, a la que los consejeros objetaban “porque Jesús no era negro”. Mi respuesta fue inmediata: “En el belén tradicional, Jesús, con su pelo rubio y ojos azules, parece irlandés. Y Jesús no lo era”. Propuse entonces buscar un belén con figuras árabes. ¿Acaso no son también estos semitas, parecidos a los judíos? Pero con el recuerdo de los esclavistas del siglo XIX, los consejeros tampoco querían un belén “árabe”. Al final se decidió colocar de nuevo el belén “tradicional”. Y junto a él, un enorme panel con tarjetas navideñas en las que aparecían belenes sudamericanos, japoneses, italianos, rusos, indios, y uno del primer jesuita camerunés Engelbert Mveng (asesinado en 1995). En una ocasión, un cristiano árabe me explicó lo duro que era para los árabes el que Jesús hubiera nacido “judío”. Los cristianos de Manzese lo habían aceptado. Y también eso es “encarnación”.
Ramón Echeverría
CIDAF-UCM