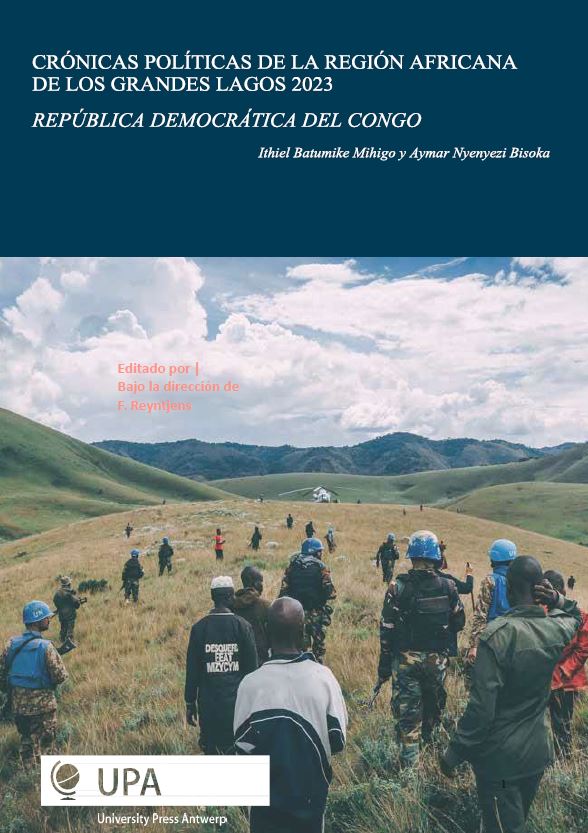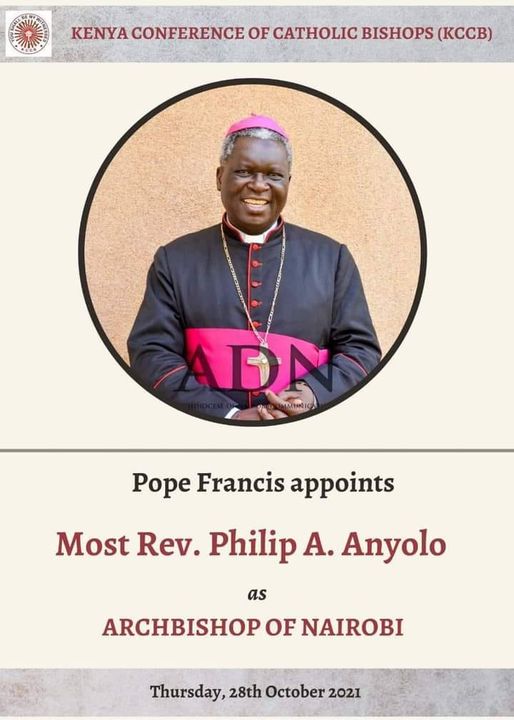“Tengo tifus, hoy no”, “Coño, pues vente al partido”. El primer mensaje de Vierxa supone que no vendrá a casa a jugar la partida de damas habitual. La segunda notificación proviene de Moses tras enterarse de mi consecuente libertad de planes.
La vida es un contrato donde se elige cada día dijo Rousseau: voy al partido.
Salgo de casa y me veo a Moses rodeado de bufandas africanas dentro de su Nissan Pathfinder. Como siempre, la música está a tope y sabes que hoy de nuevo empieza todo, todo. El partido va a empezar en breve y como suele pasar, llegaremos tarde. Da igual, todo da igual tío, me meto en el coche y con la música de Marley nos vamos adentrando por la ciudad. A veces suena el teléfono insistentemente: es Franky que ya está en el estadio y nos dice que vengamos de una vez.
La ciudad está levantada hermano, viviendo el partido de fútbol decisivo para clasificarse para la Copa de África. Se nota en un tráfico más colorido incluso de lo que suele ser habitual, arcoíris sobre arcoíris. Se ve en las banderas que ondean, en las bufandas agitadas, se siente en la adrenalina que fluye y que fluye.
No sé por qué, a veces, cargado de euforia, lejano en el tiempo, me confundo y pienso tal vez que tengo ocho, nueve, once años, quince como mucho. Sabes tío, esa sensación de cinco de la tarde saliendo de casa para reunirte con los colegas del barrio… Sabes tío, bajar las escaleras corriendo con el bocadillo de Nocilla en la mano… Sabes tío, salir del colegio para jugar el partido del siglo contra el colegio rival a los que tenemos que machacar… Sabes tío, atarte los cordones como un poseso y salir pitando… Sabes tío, ponerte a correr incluso antes de que la sirena te indique que ha empezado el recreo… Todo eso me da por sentir, por pensar. Y no lo puedo evitar tío, y no lo puedo evitar.
Llegamos al estadio en el Nissan soberbio de Moses que se va abriendo camino a bandazos, esquivando a la muchedumbre que se precipita de manera asimétrica, casi ebria, todos locos. Frankie se sube entre protestas y manos levantadas y avanzamos hasta una verja que custodia un policía que nos abre cuando le enseñamos la tarjeta, aunque a lo mejor nos abre porque. Y entramos prestos al parking vip. Desde dentro nos llegan los uuuys, una voz popular y poderosa que se hunde entre ecos ahogados que dan casi tanto respeto como un despegue. Como un despegue, hermano. Como unas turbulencias.
No tenemos entradas pero da igual, sabemos que entraremos porque. Nos bajamos del carro y caminamos como en Grease, man, porque lo valemos. En la primera puerta accesible, sólo hay decenas de cabezas intentando entrar, chocándose entre ellas, como si rezasen fervorosamente. Hay varios policías que te clavan el plástico protector de sus cascos en la frente, hay otros tipos con chaqueta que no dan abasto ante la avalancha testal que les viene encima. “Vamos a la otra puerta”, dice Moses y allá vamos como iba Travolta, hasta plantarnos en una puerta de cristal velada por un tipo de gorra que no para de negar con la cabeza y farfullar palabras regañadas. Regañadas en el aire, tío.
Frankie señala con el dedo índice: “conozco a ese poli”. Es un tipo muy grueso que lleva unas gafas de sol. Entre todos, incluido el poli, intentamos convencer al cerbero para que nos deje entrar de una vez. Uuuuy. “Joder, que van a marcar”. Pero el custodio se aferra a la puerta como los buitres a la borracha de las seis de la mañana; y agarra con una mano el pomo asegurándose de que ahí no va a entrar nadie. Hijo puta. Hablamos, hablamos, discutimos, contamos vainas, milongas, politiqueo, alguien dice algo de dinero, amagos, pero al poco nos damos media vuelta y volvemos a luchar contra las cabezas que rezan. Uuuuy, ooohhhh, nos llega de dentro, con esa sensación de estar perdiéndote algo, con ese sabor agridulce de llegar tarde a la película.
Por fin podemos progresar entre las cabezas pero Frankie se está quedando atrás, abrigado por un gorro de lana fuera de contexto ¡ha sido fuera de contexto! y unas gafas de sol que le dan un aspecto muy aproximado a un matón de barrio. Entre empujones, algunas bofetadillas casuales, Moses y yo conseguimos enseñarle la tarjeta a los polis, a los guardianes, y tras un intercambio dialéctico subido de tono, entramos por fin porque. Pero Frankie sigue atrás porque. Y sólo tras una dura lucha iniciada en la retaguardia, como si le abriese el espacio a Joe Montana man, buscando a Jerry Rice man, consigue adentrarse en la masa muscular que cede ante el tornado africano que se planta en el umbral de la gloria y por fin accede, eso sí, tras nuestra mediación oportuna. Eso es así.
El estadio, tío.
Salir por uno de los pasillos lúgubres y de pronto encontrarte con el estadio. Con un estadio repleto de un color. Y de un sol. Se ve todo tan bien. Un bien. Encontramos sitio con facilidad y nos sentamos en medio de la juerga, el cachondeo bético, porque esto va de fútbol y de cachondeo. Nuestro equipo está jugando bien, atacando, creando muchas oportunidades por la banda derecha, uuuuy… “Árbitro cabrón, hijo puta, qué pitas”, gritamos Moses y yo descontextualizadamente, sin venir a cuento ¡viva el sin venir a cuento!
Atención, córner.
Se acerca el número siete a la esquina parsimoniosamente. Da un par de pasitos hacia atrás para coger carrerilla y a continuación inicia un armónico recorrido hacia delante para golpear el balón que vuela manso y lento al área donde de pronto surge una cabeza con trenzas que consigue rematar el balón en picado, hacia abajo… y el cuero se va dirigiendo al poste izquierdo como un torpedo infiltrado, tan submarino… y… Silencio sepulcral. Y…
GOL.
¡¡¡¡¡Gooolllll!!!! ¡¡¡¡Ha sido gooooolllll!!! ¡¡¡¡Goooooooll!!! Todo el estadio estalla, la fiesta, nos abrazamos, somos africanos tío, y nos ponemos a bailar con toda la peña: Moses ya magrea consentidamente a la muchacha de atrás, a mí alguien me está dando golpetazos en la espalda como si me conociese de toda la vida, todo el mundo está moviendo el culo tío, y entonces me confundo y creo que tengo cinco, siete, nueve, si acaso once años. Y seguimos celebrando el gol como si nos fuera la vida en ello, como si nos fuera la vida en ello. Porque la vida nos va en ello.
Descanso.
Al llegar al descanso, suena una música imperativamente alegre que ni el mejor antioxidante para la piel, mueren los radicales libres, todo brilla y Frankie se indigna porque soy el único del estadio que no está bailando, despistado yo, me pongo enseguida a mover el esqueleto torpemente. “No quiero irme de aquí, tío”, me dice Frankie mientras me empuja con el culo. Cinco años, siete, si acaso nueve debo tener. Dientes que relucen, traseros meneándose, carcajadas del Sur, y sé que aquella muchacha no debe tener más de once años, si acaso doce y mira como se mueve, es un chicle que no necesita desplazarse, avanzar, sus pies permanecen clavados en el cemento, y sin embargo pareciera que se expande como un pavo real. La niña está ahí bailando, golpeándose el brazo con una botellita de plástico a modo de instrumento. La muchacha está ajena, le da igual el entorno y los ojos, ella concurre con el ritmo que le impulsa a moverse como una autómata bajo una cadencia que le nació incrustada, como una oreja, como un dedo meñique, como la envidia.
Sufrir.
En el segundo tiempo sufrimos de lo lindo, el equipo rival aprieta, acosa nuestra portería ¡cómo se atreven!, y la gente alterna los suspiros con el festejo. El culo o las uñas, he ahí la cuestión. Una dialéctica que trata de decantar un brujo que aparece de vez en cuando con un párpado pintado de azul, casi como si llevase un parche pirata. Lleno de collares, el brujo recorre el banquillo rival y riega de malos espíritus a los visitantes una y otra vez y sigue corriendo como una lagartija hasta plantarse frente a un hombre que pasa por ahí en calzoncillos y todo el cuerpo pintado de blanco. Un hombre se está paseando alrededor del estadio a cámara lenta, como un mimo que olvidó el guión, como una tortuga que se hartó de esperar. I don’t wanna wait in vain for your love.
Sufrir, sufrir, todos sufrimos hasta que el árbitro ¡por fin! pita el final y el estadio revienta como una piñata psicodélica y carnavalera. La fiesta. La fiesta. La fiesta. Y es la policía la primera que corre a proteger al árbitro que queda oculto entre uniformes verdes y escudos de plástico porque la consigna está clara: sólo los polis pueden saltar al campo. Para asegurarse de ello, una cadena de enclenques seguritas rodean el campo formando un anillo de huesos.
Pero ya no los ve nadie porque la gente corre alocadamente por una hierba que sufre la embestida de un país que ahora sólo tiene tiempo para celebrar, por fin. Los que están ahí debajo en el coso, nos hacen gestos cómplices de victoria, nos animan a bajar junto a los gladiadores, a unirnos la fiesta, a volver al colegio, a tener cinco, siete, si acaso nueve años. Todas las gradas van saltando y reuniéndose en el césped para desplazarse como mareas descerebradas y equívocas: para aquí, para allá, y así.
Cuando consideramos que ya podemos salir, nos movemos. En medio del césped aparece ahora sin venir a cuento ¡viva el sin venir a cuento! el autobús rojo del equipo rival que mira asombrado el espectáculo externo que les salpica de alegría. Frankie ha desaparecido y Moses y yo vamos saliendo cantando cualquier cosa inventada hasta que nos encontramos con la espalda de una señorita que luce un body turquesa insinuando una silueta de pasarela milanesa, parisina. “Mira esa jamelga”, me dice Moses y le da un toquito en la espalda. Ella, como en el anuncio, se da la vuelta como un milagro, toda mujer, y Moses festeja, “eehhh, oooohhh”, y la dama, cómplice colabora, “woooowww”… “¿Dónde vamos?”, pregunta inocentemente Moses. Ella ríe, ríe, y levanta el pulgar de un dedo diciendo que “por ahí”, por ahí, hasta que se confunde entre la multitud que la arrastra hacia afuera.
En medio de tambores, festejos e irracionalidad necesaria, ¡viva la irracionalidad necesaria! salimos al encuentro del Nissan Pathfinder, y ya dentro ponemos la música a tope y sacamos la bandera del país por toda la ventana. Por toda la ventana. “La mejor, la que lleva la cosa esa verde o turquesa o como se diga, vaya tronca”, dice Moses y buscamos a la bella entre la multitud con una profesionalidad que ni la KGB hasta que pi, pi, pi, la localizamos al fondo, ¡ahí está! ¡síguela! Pizpireta, la muchacha sabe rodearse y camina acompañada de un séquito femenino de altos vuelos y otros sobrevenidos satélites masculinos. Las vemos allí al fondo, caminando de manera irregular, entre la fiesta y la fiesta, y Moses se planta en el sitio justo con un par y abre la ventana del Nissan Pathfinder y dice “yeah, yeah” y les anima con la mano a meterse en el coche, “come in, come in”. Y esa sonrisa de la noche. Apareciendo. En medio del desorden armónico, la chica del body turquesa nos dice entre risas algo, se toca la mano, se señala los labios, aparece de pronto en el umbral de la ventana como una sirena bendita y dice, “around, around”, entre más risas y deja paso a las amigas que se alternan en el escenario de la ventana entre cánticos y otras euforias y anti oxidantes. “No me quiero ir de aquí, tío”, decía Frankie en el estadio.
No es fácil. Salir de los aledaños del estadio no es una tarea sencilla. Vamos detrás de una caravana, con la música pasándonos por toda la cara y las chabolas flanqueándonos y recordando que. Moses va adelantando como puede, metiendo el Nissan entre baches y el barro y tras una respetable odisea logramos incorporarnos a la calle principal donde el país sigue levantado y en desorden. El tráfico estornudando de congestión nos impide circular con fluidez mientras el claxon de los coches anima a los vecinos del zinc a reunirse en los márgenes de la carretera, y desde allí observan la caravana como si estuviesen viendo a los Reyes Magos. Hay ya centenares de cabezas apiñadas, asomándose entre curiosidad y harapos. La curiosidad y el harapo.
Luego miramos hacia delante y vemos a un taxi dando cobijo a cuatro personas sentadas en el portabultos abierto, asomando ocho piernas y escupiendo ocho ojos. Les saco una foto y miro para otro lado, disimulando, pero cuando vuelvo mi cabeza al frente, me encuentro con un tipo con los ojos ensangrentados y gritando tras un rostro venoso y apretado, a punto de explosionar. El tipo sigue a tope, dándolo todo y anima a uno de sus acompañantes que empieza a hacer gestos con sus dedos simulando tener una pistola que va a disparar. La cosa se está poniendo de un color rojo intenso de mar y le digo a Moses que se mezcle por ahí, que nos confundamos, hasta que perdemos de vista a los muchachos.
Moses le sigue pisando y aquello rojo es sin duda el autobús rojo del equipo rival que va avanzando a trompicones por la carretera. Moses le pisa más y se pone a la altura del vehículo y saca la bandera a unos rostros circunspectos que agrava aún más un jugador de pelo largo con cara de malas pulgas que nos agita un dedo amenazador.
Pero nadie nos corta el rollo y avanzamos, porque nosotros sólo sabemos avanzar, avanzar y recorrer, mientras la noche se va alargando como un elástico de posibilidades infinitas que me dicen que tal vez hoy. Tenga siete, nueve, once años. Como mucho.
Original en Las Palmeras Mienten