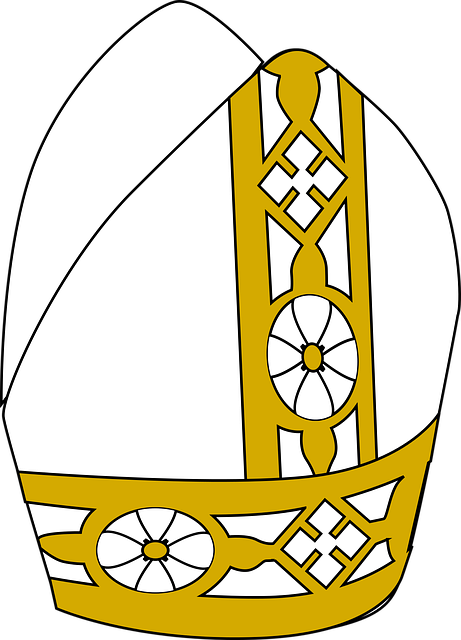El deporte es un lenguaje universal que mueve pasiones. Entre las experiencias que he visto y que muestran cómo se puede usar la actividad deportiva para favorecer la paz y la reconciliación, ninguna me ha impresionado tanto como la que vi en el suburbio de Kamenge, situado a las afueras de Bujumbura, la capital de Burundi. A primera vista, parece un polideportivo más de cualquier barrio: canchas de fútbol, baloncesto y voleibol ocupadas por jóvenes que corren detrás de un balón mientras otros chicos y chicas pasean por las instalaciones, animan a voces a sus amigos o charlan animadamente sentados en las sencillas gradas de cemento delante de un hermoso paisaje de colinas verdes.
Pero el Centro de Jóvenes de Kamenge, dirigido por los misioneros javerianos, es mucho más que un lugar donde pasar ratos de ocio. Durante mucho tiempo fue un oasis de paz y convivencia justo en el medio de uno de los lugares que sufrieron los peores enfrentamientos de una guerra que en apenas diez años se cobró 300.000 vidas. Este pequeño país centroafricano acaba de salir de una sangrienta guerra civil que enfrentó al gobierno -de mayoría tutsi- contra dos grupos rebeldes hutus. Ambos grupos étnicos (también presentes en la vecina Ruanda) tienen una larga historia de animosidad que con frecuencia se ha manifestado en masacres y venganzas interminables. El conflicto, que desembocó en una guerra abierta en 1993, terminó con un acuerdo de paz en 2003 que dio paso a unas elecciones ganadas por el CNDD (Congreso Nacional por la Defensa de la Democracia), uno de los grupos insurgentes transformado en partido político. Hoy el país avanza lentamente por la senda de la paz después de que la última de las milicias rebeldes (el FNL) firmara la paz y se comprometiera a desarmar a sus miembros antes de final de año. Casi un millón de refugiados han vuelto de la vecina Tanzania e intentan rehacer sus vidas en sus aldeas de origen.
Kamenge es uno de los barrios marginales de Bujumbura que durante el conflicto sufrieron duras campañas de limpieza étnica en las que se eliminó o expulsó a todos los que pertenecían a la etnia hutu. En otros barrios vecinos fueron los tutsis quienes sufrieron las represalias. Caminar por las calles de estos suburbios fue durante muchos años exponerse a ser tiroteado en alguno de los numerosos enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla que a menudo estallaban en esta parte alta de la ciudad. Las frecuentes masacres de estudiantes de la otra tribu en colegios y universidades contribuyeron a alimentar el odio entre estos dos grupos –especialmente la población juvenil– que durante siglos vivieron en coexistencia más o menos pacífica antes de la llegada del colonialismo europeo.
A nadie se le ocurriría montar unas instalaciones deportivas en medio de un campo de batalla, sobre todo teniendo en cuenta que su construcción –que tardó varios años– corrió paralela al desarrollo de la guerra, pero como explica el director de este peculiar centro, el misionero italiano Claudio Marano, «el arzobispo de Bujumbura, Simon Ntamwana, nos pidió a principios de los años 90 que hiciéramos algo para que los jóvenes hutus y tutsis se encontraran y aprendieran a convivir, como el mejor antídoto contra el odio tribal». Este corpulento misionero javeriano, que lleva en Burundi más de 20 años, insiste en que «todos hablan de la paz, pero pocos se dan cuenta de que la paz es vivir juntos», todo un reto en un país en el que varias décadas de conflicto han empujado a hutus y tutsis a mirarse con desconfianza, vivir separados y dar rienda suelta a los odios acumulados en escaladas de violencia.
Algunos de los jóvenes que descansan después de jugar al fútbol son antiguos guerrilleros o soldados desmovilizados. Uno se hace más a la idea de lo que han vivido cuando ve el mural, expuesto a la entrada del centro, con un larga lista de varias docenas de muchachos miembros del club que perdieron la vida durante la guerra. Sorprende pensar que los que hoy son compañeros de equipo hace pocos años estaban en distintas trincheras, enfrentados entre sí. Incluso durante los años de la guerra, el centro –que siempre fue respetado por las bandas armadas– acogió a muchachos de las dos etnias, que encontraban en sus patios y locales un lugar donde respirar con calma y encontrarse, algo que la sociedad en la que nacieron les negaba. «A todos los jóvenes les gusta el deporte –insiste el padre Claudio– y eso nos ha servido para que por medio de esta actividad superaran sus prejuicios y empezaran a hacerse amigos».
Pero además de las actividades deportivas, los edificios de este complejo albergan aulas, salas de reuniones y una biblioteca, donde otros chicos y chicas siguen cursos, participan en debates, ensayan música y teatro o simplemente charlan. El registro del centro muestra que cada tarde acuden a él entre dos mil y tres mil de sus socios. Como reconocimiento a esta labor, el centro de jóvenes de Kamenge recibió en el año 2002 el Right Livelihood Award, un prestigioso premio a la paz conocido también como el Nobel alternativo, que otorga cada año en Suecia la fundación que lleva el mismo nombre.