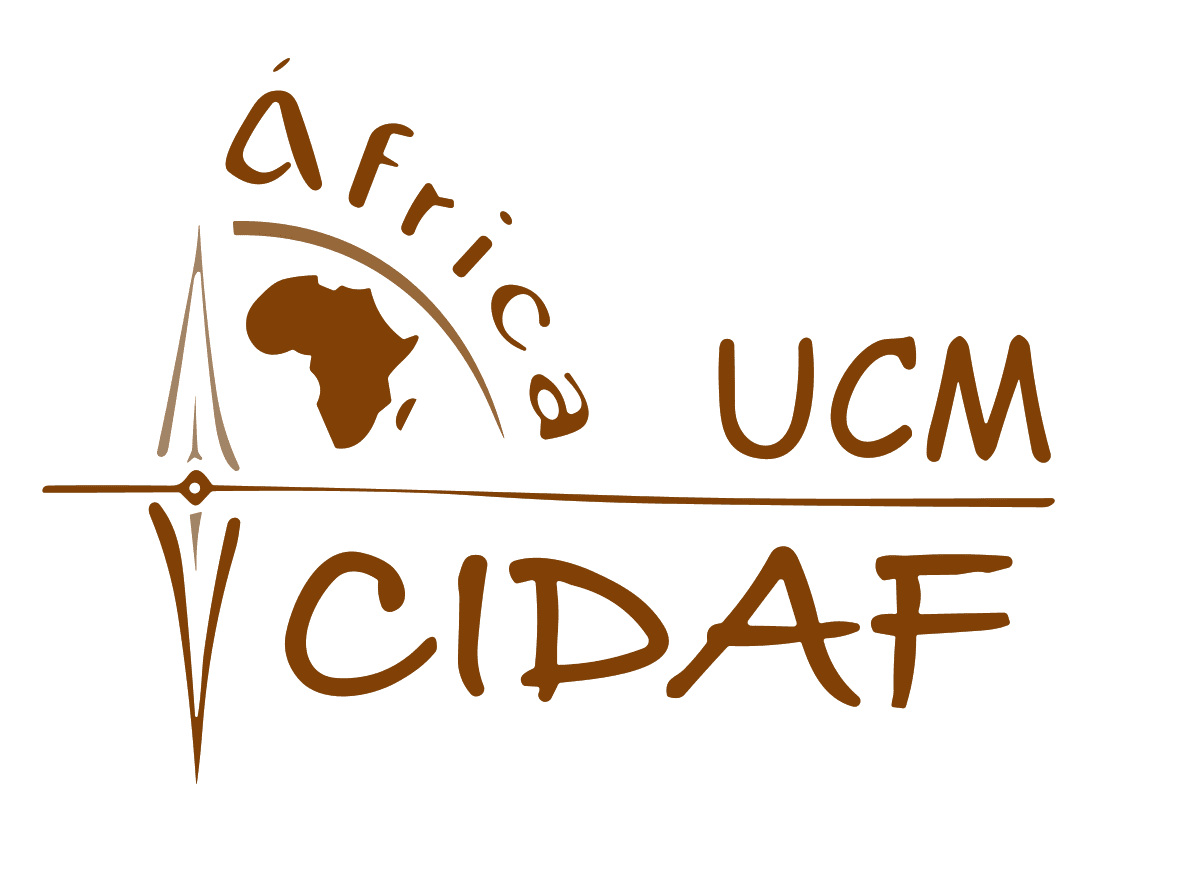CORRE, CORRE. Cuando corría en medio de las chabolas, pisaba la tierra y la arena, esquivaba casetas derruidas, me rozaba con los techos de zinc que se caían. A veces me paraba y un montón de niños nos sonreían. Uno de ellos imitaba mis saltitos junto a una roca, hip hop, hip hop, y luego se unía al grupo. Seguíamos esquivando a la pobreza, transportados en nuestros cuerpos blancos, avanzando, avanzando y de pronto introducíamos un pie y el otro en una sonda de silencio. No es posible. Sólo arena, trozos de madera abigarradas, una paz descomunal, hermética. Morir aquí. De paz absoluta, de silencio anestesiado. Caer de espaldas.
Miro hacia atrás. Veo casas color turquesa, el cielo juega de salmón. Veo otra casa de dos pisos. Sus balcones están negros, grises, arrasados por una espátula invisible y carnal. Un alguien ha vomitado en las paredes, dotándolas de un rostro pionero, provocando una indigestión de colores, una intoxicación salvadora. Seguimos corriendo los blancos. Y nos llega la música. Creo que tengo que parar y beberme toda esa música. Ando un tanto cansado ¿sabes? La emoción busca su oportunidad. Escuchamos un góspel sentido, unos cánticos profundos y al poco interfiere la voz de un rapero que nos invita a saltar y a descubrir. Una mezcla de músicas. ¿Cómo es posible tanta energía? Emborrachados de vida, locos por conocer, locos por conocer, desembocamos en la playa. Esto es demasiado. Al africano que lidera el grupo no le hace falta entender. Nos recibe un mar celeste, una brisa, unas palmeras, todos los colores, toda la emoción mientras corremos.
Y cuando los escucho, me hermano. Africanos. Con ellos, con ellas. Los veo como parte de un sueño en el que no se saben partícipes. Tan solo están. Viviendo. Su forma de hablar, comiéndose las palabras, chupando saliva: todo tan tropical que aspiro a fundirme en paisaje, palabras y les pregunto a ellas. Ellas que me miran y me preguntan latiendo de energía a pesar de algunos rostros serios. Algunas llevan lentillas naranjas, proyecciones felinas que contribuyen a la onírica bebida que debo estar tomando desde hace un tiempo, al chute de frambuesas, piña colada y coco al que al parecer me estoy inyectando en algún lugar de esta ciudad, de este país. Y como buen drogadicto, como drogadicto responsable, cumplo y también me digo un día, lleno de tristeza, gran melancolía, que como es posible que me haya enganchado a todo esto. Es absurdo. A esta droga dura que no necesita de terciopelo, teatro, un metro, una noria y un camarero antipático. Esto va más allá, hermano.
Un caleidoscopio que no hay que entender, al que no hay que preguntar. La calle arde, las gallinas corretean, las motos ronronean, las mujeres portan sobre sus cabezas un cubo de milagros. Algún tipo de cocaína que debe ser infalible. Esnifarse toda África. Ya no puedo más. Hablamos de una droga engañosa, estúpida, que juega a parar el tiempo, una parada en el tiempo. Y vienen los recuerdos de la vieja Europa, donde se supone que pasan las cosas. Tan estúpido suena ya dicho etnocentrismo. ¿Cómo pude engancharme a esta droga tan barata, tan pobre, tan sucia y que tanto me harta? A veces. Dame más, dame más.
Cuando se hace de noche y nos vamos al Stella de Día, me asaltan todos los chicos del barrio, saludándome con una mano, “Nuno, Nuno” mientras extienden la otra, recordando que debo apoquinar. Algunos parecen a punto de llorar. Ni siquiera es una noche. Es otra cosa. Es una ráfaga entre azul, gris, violeta, inundada de lucecitas, coches blancos que dan miedo y cabecitas negras que vienen y van, escoltando la entrada en la sala del Stella de Día, donde va a cambiar nuestras vidas. Seguiremos enganchados toda la vida. Ya no podemos hacer nada. Nos perseguirá cuando abandonemos el continente africano y nos atosigará en Londres, en París, en Barcelona, donde nos diremos que hubo una vez donde me sentía tranquilo, donde me pareció que al caminar por las calles medía siete metros, la ciudad era mía, toda la cercanía, una sensación familiar. Todo eso. Fue verdad.
¿Nos pasará en el metro? ¿En el cine? ¿En una discoteca de la calle Orense? Nos entrará un mono terrible, lacerante, nos volveremos a decir ¿pero esto no era el centro? Del mundo. Y alguien nos dirá que nos ve un poco tristes, y a nosotros nos fastidiará mucho la frasecita y diremos que no, que toda está bien, que no pasa nada, mientras la cabeza ya está recordando esas cabalgatas nocturnas en África, esos convoyes de Peter Pan donde el tiempo había sido cruelmente asesinado, degollado, donde el espacio era una burla, y donde uno era simplemente una estrella que buscaba más estrellas. En unas carreteras vacías, en un escenario propicio, al son de una música cada vez más energética. Vamos.
¿Cómo no caer enganchando? ¿Cómo no echarse a perder? En Madrid le diremos que queremos regresar ya a casa. Nos mirarán extrañados. Mira, es Noviembre, aquí hace frío, mucho frío. Y cuando un temible taxi nos deje en alguna calle londinense, tal vez Lexham Garden, subiremos varios escalones, y entraremos en ese hotel parisino de la Place Clichy y nos tiraremos sobre la cama, nos quitaremos la ropa y empezaremos a dar vueltas, a restregarnos con las sábanas, a saltar, a gritar como poseídos, atrapados en un mono irremediable, definitivo e infinito que respondía al nombre de. África.
Original en : Las Palmeras Mienten