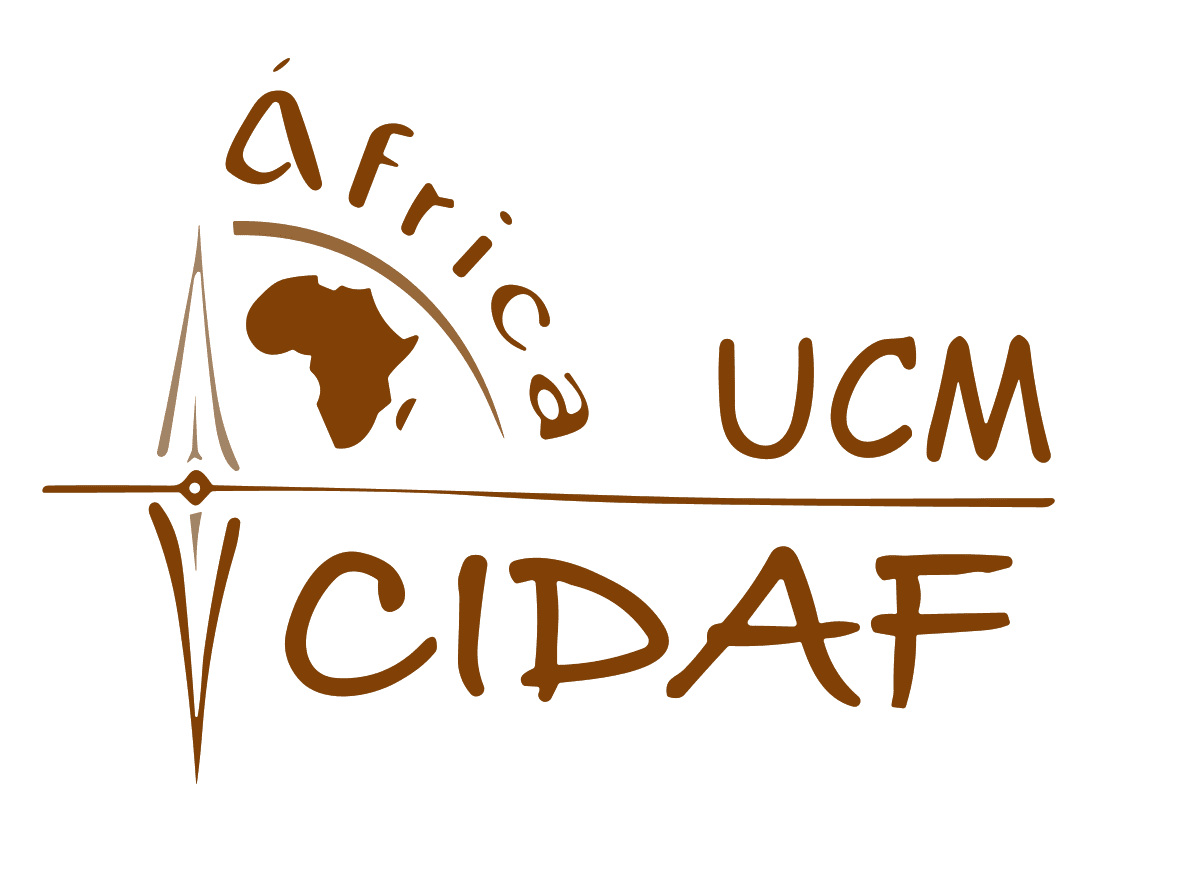¿EXISTÍA CONAKRY? Había llegado la hora de recorrer Conakry. La ciudad que al nombrarla había provocado en mis conocidos, suspiros y miradas al cielo, merecía su espacio y su momento. De modo que a la hora del desayuno me ayudé de una guía y garabateé un esquema en frente de unos chinos que tecleaban ruidosamente sobre sus portátiles. Salí afuera y le mostré el croquis a Samory que afirmó con la cabeza.
El guineano arrancó su Peugeot vino tinto y nos pusimos en marcha desde Minière, no muy lejos de los bulliciosos barrios de Bellevue, Rogbané y Taouyah. En Belle Vue, me cambió el señor Fadja que puso en mi mano derecha más de un millón de francos guineanos. Al igual que en otros países de la región como Sierra Leona, en Guinea uno obtenía por unos cuantos euros un buen fajo de billetes que no cabían en una cartera al uso, teniendo que recurrir a bolsas de plástico o saquitos de tela.
Con la guía en mis rodillas, mi dedo índice se posaba sobre el mapa de Conakry, cuyo perfil me recordó a una especie de aguja que pinchaba en pleno corazón del Océano Atlántico, atragantándose de mar y más mar. Conakry era un dardo, una flecha o tal vez un grano que le había salido a la tierra de repente. Íbamos rumbo al Oeste, rumbo al mar, escoltados de Peugeots, Citroens y Renaults amarillos y desvencijados que chirriaban a nuestro paso, recordando desganadamente un pasado francés que se ha ido difuminando desde los años sesenta, numerosos tro-tros como dicen en Ghana para denominar a las atestadas furgonetas públicas que transportan pasajeros de aquí allá, palanganas sobre las cabezas, negocios levantados sobre tablones de madera carcomida y polvorienta, tresillos de cuero vacíos esperando en las esquinas, colchones, colores, más camiones y el tráfico y el tráfico.
Interiores de la grande mosque
Como setas, Conakry sentía el nacimiento de cada vez más edificios construidos por los chinos, a los que Samory respetaba, “los franceses bla, bla, bla, sólo saben hacer la guerra, como ahora en Libia, los chinos trabajan, trabajan mucho”. Volví a sacar la cabeza por la ventana y el estadio de fútbol nos saludó, atalayado en el barrio deDixinn. A continuación bordeamos la Universidad Abdel Nasser y más adelante nos paramos en frente del Camp Boiro enclavada en plena Route de Donka. Al preguntarle a Samory por las atrocidades cometidas en este lugar por Sékou Touré convertido ahora en sede militar, el guineano no me dejó siquiera acabar y muy molesto subió el tono de su voz ronca para decirme que eso pertenecía al pasado, “passé, passé”.
El Peugeot vino tinto siguió su camino y en pleno barrio de Camayenne frenó su recorrido para poner nuestros pies en un suelo de tierra, bajo el escrutinio de la Grande Mosquée con su garbo vainilla, ondulada por varias cúpulas y elevada por dos altísimos minaretes. La Grande Mosquée recibió una importante financiación de Arabia Saudí y hoy día puede acoger a más de diez mil fieles. Sekou Touré, el héroe, el villano, descansa bajo tierra en el cementerio vecino que mira de frente al templo musulmán.
Giré mi cabeza a ambos lados y luego apreté el botón de mi Canon, logrando hacerme con una foto del interior de la mezquita, salpicada de alfombras rojas tendidas como lenguas refrescantes y entreveradas por una multitud de columnas verde menta. A la segunda foto, recibí la afrenta inesperada de un fiel que salió desde una esquina casi corriendo, amenazándome con romperme la cámara o sentir el contacto de su puño. Tan sólo se calmó con las voces perentorias que los altavoces despidieron de pronto, convidando a rezar. Centenares de devotos, ataviados por sus vestidos largos de algodón y su presencia arcoíris, comenzaron a desfilar en busca del rezo, arrastrando también al propio Samory que ya se había quitado los zapatos.
De la mezquita saltamos al Jardín Botánico, que me recordó a un pequeño bosque que escondía todas sus flores al fondo de uno de sus pasillos clorofílicos. Al llegar, Samory me presentó a un botánico que con tenazas en mano, fue explicándome pacientemente el nombre de las flores. El nombre de las flores. Una gardenia, un geranio, un lirio. Paseamos por el Jardín que nos miraba un tanto triste, como un caballo cansado, con muchas esquinas cubiertas de hojas secas y todo el polvo, “no hay dinero para el Jardín”, me había dicho el fitólogo con una voz apagada y tranquila.
De un jardín a otro. Samory arrancó el Peugeot y me llevó al Jardín 2 de Octubre, que consistía en un lugar de paseo convertido ahora en parque de atracciones. Aquello era una fiesta. Bastaba divisar la alegría en la cara de los centenares de niños que correteaban por todos lados para confirmarlo. Se subían en los aviones voladores, descendían por toboganes, marcaban un gol, encestaban, construían castillos de plastilina y por supuesto, bailaban rítmicamente al son de una música que agitaba cada rincón de los cuerpos. Por un momento me dio la impresión de que tenía muy pocos años, había vuelto a ser niño de nuevo, sintiendo las interferencias del impacto que el Parque de Atracciones de Madrid había provocado en mí cuando tenía trece años y cursaba octavo de EGB. Una auténtica fiesta y un pensamiento: la cantidad de alegría que unos metros cuadrados pueden proporcionar.
Al lado del Jardín 2 de Octubre, se levantaba el Palacio del Pueblo rodeado de banderas guineanas (el amarillo, el verde, el rojo) y una estatua gigantesca en el centro, vaho típico de los regímenes totalitarios y el culto a la personalidad. La arquitectura socialista encuentra su razón en Sekou Touré quién se dejó abrazar por los tentáculos del comunismo cuando los franceses abandonaron Guinea por las malas, cortando toda la ayuda económica y evacuando a todo su personal cualificado. Hacía calor en Conakry.
Desde el Palacio del Pueblo, el Peugeot vino tinto nos introdujo por el Boulevard du commerce, La Ville y aterrizó frente a la Cathedrale Sante-Marie de inmaculadas paredes color hueso. La iglesia era limpia, perfecta, bien alimentada, como todas las iglesias del mundo. Digamos que La Cathedrale Sante-Marie no tenía mucho interés en distinguirse de otras iglesias convencionales, pero escondía una cierta seducción entre sus manos. Samory se negó a entrar, “nunca había venido aquí”, y no pudo fijarse en el presbiterio que se dejaba absorber por una cúpula inundada de frescos entronizando a la paloma de la anunciación y rodeada en anillo por los pastores que la señalaban asombrados. Cristaleras, unos bancos de madera, un confesionario, y una lápida. Una lápida. Dentro, cerraba los ojos el último arzobispo de la iglesia que tal vez escuchaba una canción en forma de hilo de seda cantada por un coro de lindas guineanas, parte de ese 8% de cristianos que viven en Guinea Conakry. Una mujer francesa y un hombre, tal vez su marido, dirigían al coro con un suave movimiento de manos. “Vámonos ya”, me gritó Samory desde el umbral de la puerta, “aún queda mucho que ver”.
Original en : Blogs de El País: África no es un País